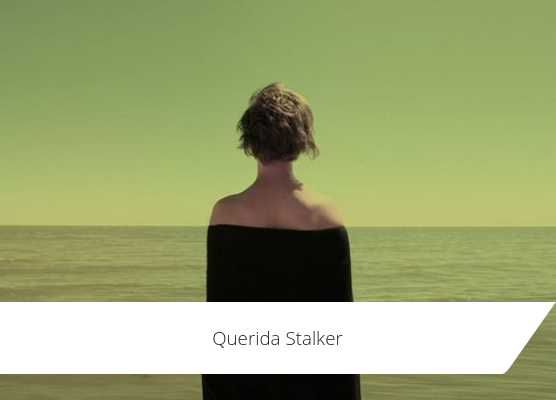Querida stalker, este es mi último llamado. Desde aquella mañana cuando el correo me gritó: «la nueva novia de tu ex te sigue en Twitter», supe que íbamos a tener problemas. Pero eso fue hace mucho tiempo, ya es hora de parar.
Aquel día, como todos los anteriores y todos los siguientes, incluso antes de abrir los ojos, había alargado el brazo hasta conseguir sobre la mesa de noche la superficie antirresbalante del celular. Me gusta pasar los dedos por sus teclas, tocar la pantalla y encender el día. De un tiempo para acá, los humanos no amanecemos con el sol. La estrella más importante de nuestro sistema planetario ha sido relegada a una función estríctamente utilitaria, exclusivamente biológica, fotosintética, nada romántica. Ahora el día comienza con una luz blanca, limpia, uniforme, quirúrgica que te traspasa la córnea y se instala en la base de la cabeza emitiendo comandos confusos, antinaturales: abrir los ojos, desperezarse, revisar el teléfono.
Tiempo después me confesarías que en esa oportunidad la bolita del Blackberry te traicionó y presionaste «seguir» mientras revisabas mi timeline. Quise saber, con honesta curiosidad, desde cuándo lo hacías, si te causaba placer, si te gustaba lo que escribía, si te hacían reír o rabiar, quise analizar ese mercado que ahora todos dicen que soy. Porque al parecer ya no sòlo somos seres humanos con profesiones, oficios, familias, pasatiempos, alegrias y frustraciones, sino que también somos una «marca». Esa mescolanza linguístico-conceptual que alguien decidió bautizar como «marca personal» me tiene bastante confundida. A juzgar por mi timeline -que tú mejor que nadie conoces- donde hablo de libros, mandalas, meditación, psicoanálisis o esencias aromáticas, mi «marca personal» alcanzaría sólo para trabajar en una brujishop.
¿Recuerdas aquel texto del blog donde dejaste ese comentario tan ofensivo? Era un cuento breve sobre sexo donde quise practicar la escritura descarnada, rebasar mis límites, sentirme incómoda, desagradar. También era la primera vez que escribía ficción. Estaba muy nerviosa por la opinión ajena, por si lo leían mis jefes, por su impacto sobre mi ya difusa y etérea «marca personal». Entonces llegaste tú, te bajaste las pantaletas y te hiciste pipí sobre el texto con un comentario feroz digno de tus correos insultantes más memorables. Al principio entré en pánico pero, en perspectiva, ahora incluso me causa ternura. Porque en medio de tanta autenticidad de recetario Maggi que hay en Internet tu asedio es, al menos, honesto. Real.
Atesoro con indignación todos tus mensajes y correos. La vez que inventaste que estabas preocupada por mi salud porque mi ex tenía sida estuve riéndome por días. Cuando contrataste un servicio de mensajes anónimos en Twitter para poder insultarme sin que pudiera rastrear tu cuenta empecé a tenerte más respeto. Siempre me ha gustado tu manera de dirigirte a mi, me dices «Melcocha», como me decía mi ex, lo cual me parece un detalle exquisito. A veces pienso que un día te veré aparecer en mi oficina cargada de bombas molotov o bolsitas con pupú de perro que recolectaste en Los Próceres -es más tu estilo-, pero puede que lo tuyo sea sólo el bullying digital. Por eso también me pareció natural que me robaras los tweets.
Debes saber que en Internet puedes hacer casi cualquier cosa. Crear una empresa en China e importar pantuflas con la cara de Chávez para vender en la autopista; ponerte de acuerdo con adolescentes japoneses depresivos para suicidarse simultáneamente mientras lo transmiten vía streaming; comprar una parcela en la Luna: subastar tu virginidad; conocer al caníbal que hará realidad tu sueño de ser comido a pedacitos. Todo. Puedes hacerlo todo, menos plagiar.
Es gracioso, porque mientras en Internet la propiedad intelectual sigue siendo un fantasma que aparece cada tanto en esos foros progres -donde «gurús en temas varios» disertan mientras se ajustan los lentes sin aumento que les resbalan por el tabique- el mundo entero está descargándose impúnemente música, películas, libros, comics, pornografía, bytes de amor y cualquier otro bien cultural disponible en la nube. Tú misma te bajaste mi vida por Internet. Pero debiste haberme citado, porque una cosa es la inteligencia colectiva, la creación colaborativa y otra creer que puedes stalkear y plagiar a alguien sin que se dé cuenta. Eso no se hace. Es bajito. Está mal. Por eso considero que es hora de parar. Es momento de que me sueltes y escojas otro objetivo.
Somos más de 628 mil millones de personas conectadas a Internet en el mundo. Casi diez millones de venezolanos tenemos cuenta en Facebook y la tendencia indica que, en dos años, más de la mitad de la población del país estará conectada a la web, así que sin duda podrás encontrar a alguien más a quién molestar a partir de ahora.
Al principio sentirás miedo, como un vértigo frío, pero estarás dando un paso irreversible hacia tu nueva y falsa personalidad. Fíjate, en Internet hay muchos gustos estandarizados a los cuales asirse para tratar de pertenecer. Los odiadores son mis favoritos. Puedes decir que odias a Arjona o que odias los lunes: éxito garantizado. También puedes empezar a correr o hacerte fanática de las matanzas de toros, la audiencia va a amarte o a odiarte, pero no pasarás desapercibida. Los grupos animalistas también son un crack. La clave está en mantenerte en los extremos.
Honestamente creo que tienes talento para eso, eres una maestra de la polaridad. Te conozco bien. Aprendí a leerte cuidadosamente a partir de tus correos. Logré distinguir tus vueltas al escribir, los giros de tu lenguaje, tus costuras. Bajo el anonimato o con tu propio nombre sé cómo te sientes, cuándo usas palabras que no conoces para aparentar seguridad, cuándo estás muerta de miedo. Te conozco como a un espejo. Sí, yo también soy tu stalker, vamos a extrañarnos, pero debemos parar.