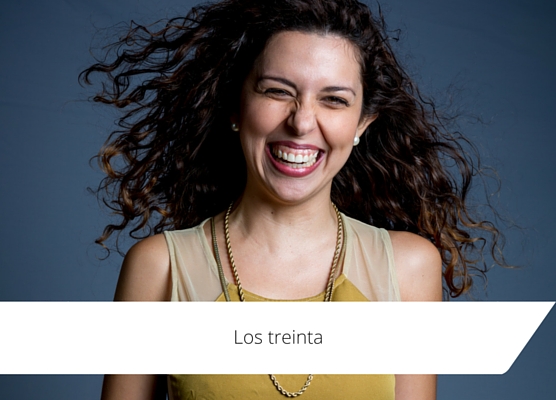Cuando cumples treinta todos están muy contentos por ti, te felicitan con más emoción que otras veces, como si la expectativa de vida en el planeta no superara los ochenta años. Al menos así ocurrió en mi último cumpleaños.
Me hago mayor irremediablemente. Mis muslos están listos para contar la historia de los últimos dos años de mi vida en los que invertí más tiempo en terapia que en ejercicio. Cuando tienes treinta empiezas a pensar en el ejercicio como ese lugar al que deberías ir tres veces por semana, igual que al yoga, a la meditación, al sexo, a la escritura, porque cuando tienes veintes quieres hacer cosas, pero antes o después de esa edad debes hacer cosas. Parece que los treinta son el inicio del fin de la independencia personal. Un clímax interruptus en el que empiezas a descender desde la cúspide de la campana de Gauss directo hacia la muerte.
Pero paremos este texto lastimero aquí. Vine a decir que los treinta…
Los treinta, para empezar, no son los nuevos veinte y proclamar lo contrario como si fuera una buena noticia es una estupidez. Amigos, todos teníamos menos peso y más cabello hace diez años. Salíamos más. Dormíamos menos. Venezuela era otra y teníamos más liquidez. Pero si tuviera que escoger tres cosas de mi veintena para esta nueva década que empiezo a vivir, me quedaría solo con:
1) Las relaciones que construí
2) El metabolismo acelerado
3) Mi historial crediticio
Nada más.
No necesito los dramas adolescentes, ni las actitudes autodestructivas, ni las historias de amor no correspondidas. No necesito la manutención, ni la sombra de ojos azul bebé, ni los pantalones de cuero rojo de Britney Spears en Oops! I did it again.
Los treinta, vine a decir, están rodeados de la sofocante atmósfera de lo definitivo. Sientes que entras en una dimensión en la que ya no puedes permitirte fallar o cambiar de rumbo. Eso no sólo me resulta aterrador, sino que me dispara una teoría: las crisis vocacionales ocurren a los cuarenta porque la gente pasa la treintena tratando de que todo permanezca igual bajo el rictus del deber y del tres veces por semana.
Obviamente se encienden las alarmas, pero me sirve recordar que poder decidir es uno de los regalos más generosos de la adultez. Eso, y la tarjeta de crédito plateada. Cuando eres adulto, sobre todo cuando eres un adulto emocional, puedes tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre tu fertilidad, sobre tus finanzas, sobre el sitio donde vives, sobre dónde (o bajo qué términos) trabajar, puedes decidir a quién amar, cuánto sufrir, hasta dónde aguantar, cuándo seguir. Puedes decir que no y puedes decir que sí, con una certeza que es al mismo tiempo una novedad lúcida, transparente.
Poder hacer, esa tierra intermedia entre el capricho y el deber, esa posibilidad, es lo que ganas si no te dejaste matar por un yonki en la Avenida Casanova cuando salías de El Molino a las seis de la mañana veinteañera, ebria y un poco vomitada.
He llegado a los treinta y todo sereno. Entendí un par de cosas sobre los humanos, sobre mi género, sobre el amor. Puedo cuidar de mí, puedo cuidar de otros. No estoy lista para ser madre. Mi corazón rencoroso empieza a sospechar el perdón. Todo cambia constantemente pero de forma sospechosa tiende a mejorar. Y eso es todo. No tengo idea de nada más, por lo tanto, no tengo deudas con el deber. Esa es mi ventaja.
Incluso, empecé a tomarle cariño a las listas de cosas por hacer antes de los treinta o antes de casarse o antes de morirse. Las veo languidecer, repletas de lugares comunes como las bocas de mis tías mayores que vivieron otra época, que a los treinta ya habían hecho todo lo definitivo y se sentaron a esperar. Allí están, listas para inyectar ansiedad e impaciencia en las almas débiles. Pero hay que tratarlas con cariño, incluso con humor, como a la literatura costumbrista que no envejeció con dignidad. Porque del pasado hay que aprender por imitación o por contraste, pero tú decides qué carga te llevarás en la subida porque, no importa a qué edad leas esto, aún no estás ni remotamente cerca de la cúspide de la maldita campana.