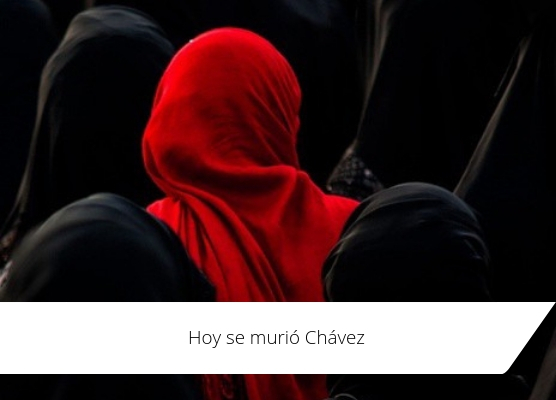Sé que mis hijos me preguntarán quién fue Hugo Chávez y hoy me di cuenta de que no tengo una respuesta. Por suerte todavía no tengo hijos.
Siempre di a Chávez por sentado. Encendías la tele y estaba allí, ibas al abasto y veías su foto. Le ponías las nalgas en la cara cuando te recostabas de una pared.
Creo que pasarán años hasta que logre armar una respuesta coherente, una que sea mia, propia, tejida con los retazos de memoria que logre rescatar antes de que el mito se nos escape de las manos. Me prohibiré contarles versiones ajenas o darles a leer algún ejemplar de historia oficial. Por eso quiero experimentar todas las emociones disponibles. Llorar como lo hice hoy o sentir miedo como seguro me ocurrirá mañana. Quiero vivirlo todo sin exigirme sindéresis. No me interesa hacer análisis sesudos ni lucir como si estuve meses preparándome para esto. Hoy no.
No sé si alguien que no sea de mi generación puede entenderlo a cabalidad, tampoco importa. Lo cierto es que cuando Chávez irrumpió «por ahora» en la escena política nacional yo tenía cinco años. Cuando ganó la presidencia por primera vez mi mamá estaba viva. «Ojalá lo haga bien», dijo ella que había votado por el otro candidato. Mi papá la miró con incredulidad.
Tengo 26 años. No he votado en elecciones donde no participaran Hugo Chávez o los candidatos de su partido. No recuerdo cómo eran los gobiernos anteriores. Me gradué del liceo y Chávez era presidente. Cuando me dieron mi primer beso Chávez era presidente. Me enamoré, perdí la virginidad, me emborraché, vomité sobre una tarima, hice cosas ilegales, las repetí, me gradué de profesional, me postgradué, me despeché, me enamoré de nuevo, me despeché otra vez, despedí amigos a causa de la situación del país, hice amigos nuevos, me alcanzó la crisis, me atracaron, vi morir, y todas las veces Chávez era el presidente.
Ha sido la relación más larga que he tenido con alguien que no sea miembro de mi familia. Esto obviamente es una distorsión, lo dice la teoría política, pero les advertí que hoy quiero rozar un par de límites peligrosos. Mañana tendré que escribir textos en los que me contenga hasta desaparecer, pero hoy se murió Chávez.
Supe que se iba a morir el día que le anunció al país que tenía cáncer. He perdido a demasiados seres queridos por esa enfermedad como para creer que su caso iba a ser diferente. Hace dos semanas, cuando salió la foto con sus hijas como prueba de vida, vi a la muerte en su cara. Allí estaba, hundiéndole las sienes y tragándole los ojos, como lo hizo con mi mamá y con los miles de muertos diarios víctimas de la violencia o de la misma enfermedad. Podemos hacerlo todo menos no morirnos.
Hoy fui a la Plaza Bolívar, supongo que a mirar dolor y rabia, pero también a mezclarme con gente que ve a Chávez en el fondo de la taza del café, que se lo toma, que lo saborea, que si se le acaba lo vuele a colar porque para ellos Chávez vive, es inacabable. Eso corean. No lo entiendo. No es mi entorno habitual. Por eso me hago una piel de gallina y decido dejarme llevar. Con cada consigna voy cediendo un poco más. Entrego algo que no voy a poder recuperar. Me gusta. Finalmente lo estoy sintiendo todo con una intensidad abrumadora. Soy incapaz de fijar algún recuerdo para cuando alguien me pregunte ¿dónde estabas el día en que murió Chávez? Estoy fundida con algo que me sobrepasa, como si esa ola que me envuelve pudiera no matarme sino hacerme flotar en un líquido denso. Casi no escucho. Se me tapan los oídos. Me pesan los ojos. He llorado. Estoy llorando justo cuando me descubro pensando que Chávez está muerto, que qué bolas esta vaina, ¡Chávez se murió!