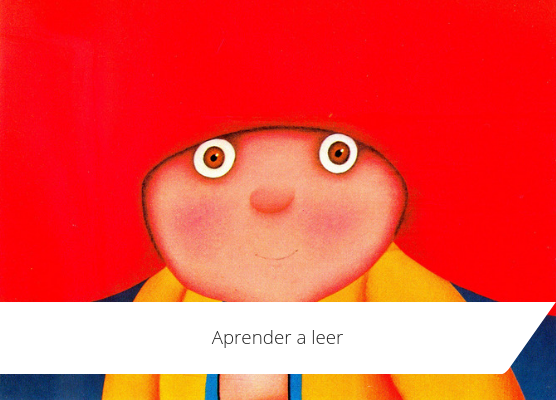Cuando Nina aprendió a leer nadie le creyó. A los cuatro años era una máquina de decir mentiras. Despeinada y descalza se subía a los muebles de mimbre a pregonar las noticias: «Hoy mami fue al mercado y la atacó un cocodrilo». «Papi es el señor más bello del mundo».
Animalito de monte como era, se había negado a volver al preescolar. «Los niños lloran mucho», decía. Nina tampoco sabía llorar.
Lo había intentado muchas veces. Arrugaba la cara y pensaba en cosas tristes. Como en los perros que se llevaban a los niños en la boca. Por qué eran tan flacos. Por qué no tenían dueños. Pero nada, ni una lágrima.
La dimisión del preescolar había roto el equilibrio de la familia. Las tías ancianas aseguraban que todo era culpa de dar a luz después de los cuarenta y criticaban a Isabel con rigor bíblico.
Las hermanas de Nina ya estaban en la universidad, pronto se irían de la casa, pero todavía, por las noches, le leían cuentos y le grababan cintas cantando Menudo para que no las extrañara. Era la época de las hombreras altas, los colores flúor, las vacaciones en Bahía de Cata y el Yok Yok, el protagonista de una serie francesa de libros ilustrados para niños, una suerte de duende diminuto, cabezón, con un gran sombrero rojo en forma de zapato. En cada capítulo, Nina se subía con él a la copa de los árboles o se sumergían en el interior de una nuez. Su favorito era el cuento en el que Yok Yok se miraba en ambos lados de una cucharilla torciéndose y estirándose hacia los lados. Era algo extraordinario que jamás había visto.
Pasaba horas frente al espejo. «Mami, no entiendo. Si esta soy yo, quién está en la cucharilla», preguntaba. «También eres tú, mi amor», le respondía Isabel sin despegar los ojos de la lectura. La mamá de Nina tenía debilidad por los autores rusos y las tortas de chocolate. Siempre tenía calor, tomaba demasiado café. Cuando se enteró de que estaba embarazada, dieciséis años después de su última hija, decidió que las cosas iban a ser distintas. Nadie iba a desesperarse, a levantar la voz ni a inmiscuirse. Excepto en la elección del nombre. Por suerte lograron convencerla a tiempo de que ninguna niña llamada Manuela Karenina sobreviviría a la adolescencia sin severos traumas psicológicos.
Un día las cucharillas de la casa empezaron a desaparecer.
Los domingos antes de servir la sopa había que transar con Nina para que las entregara. Como no sabía leer y no quería ir al colegio, se había empeñado en memorizar todas las palabras del libro del Yok-Yok. Si le enseñaban una, ella dejaba un cubierto libre. La sopa del domingo se enfriaba. Las tías ancianas perdían la paciencia.
Por las tardes se sentaba como indio sobre el mueble de mimbre y empezaba a recitar de memoria su versión aprendida del cuento, aunque viera las ilustraciones al revés.
Con los meses la obsesión por las cucharillas desapareció. Había empezado a ir a la escuela que una maestra jubilada improvisó en el patio de su casa. Eran sólo tres alumnos, se podía jugar con tierra e ir en pijamas.
La idea de rutina devolvió la armonía familiar, aunque Nina se negó a quitarse el disfraz desde Carnaval hasta Semana Santa.
Un domingo antes de su quinto cumpleaños, Nina se subió al mueble con el periódico y leyó: «el-na-cio-nal». Nadie levantó la vista de la sopa. «Otro juego de memoria», pensaron.
Cuando todos se fueron, Isabel la llevó al patio. Tenía la costumbre de regar las matas justo antes del anochecer. La luz se bañaba por última vez en los pozos pequeños que formaba el agua en la tierra. Se inclinaron sobre uno y con su mano lo hizo bailar. Entonces vieron sus rostros alargarse, torcerse. Deformes. Fundidos.
-Ya sabes leer -le dijo-, ¿viste que esa también eres tú?
***
Primer ejercicio para la clase de narrativa del diplomado de escritura. La pauta era escribir un relato con alguna anécdota de la niñez